¿Qué es el pecado?
Generalmente, el pecado se percibe como una acción dañina o perniciosa, tanto para uno mismo como para otros. Estas acciones pueden incluir robar, matar, mentir, fornicar, entre otras. Sin duda, cada una de estas acciones es pecado a los ojos de Dios. No obstante, el pecado va más allá de los actos visibles y tangibles; también abarca la omisión de hacer aquello que Dios nos ha mandado. La Escritura dice: “y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.” Santiago 4:17. Esto nos muestra que, desde la perspectiva divina, no hacer lo bueno es tan pecaminoso como hacer lo malo. Para Dios, no hay distinción entre uno y otro; ambos representan un alejamiento de su voluntad y de su santidad.
Dios, en su justicia y santidad, no juzga conforme a los criterios humanos. Uno de los errores comunes es creer que Dios se basa en la misma vara de medición que nosotros usamos para evaluar el bien y el mal. Según nuestra mentalidad humana, una “buena persona” es aquella que es honrada, amistosa, jovial y que evita problemas. Por el contrario, solemos percibir al “pecador” como alguien que se involucra en drogas, engaños, violencia, adulterio o robos. Sin embargo, ante los ojos de Dios, el pecado no se define por la gravedad percibida del acto, sino por la desobediencia a sus mandamientos. Dios considera pecado cualquier transgresión de su ley, ya sea grande o pequeña. Incluso una acción que nosotros podríamos justificar o ver como inofensiva puede ser vista como pecado a los ojos de Dios.
Para Dios, un pecador no solo es aquel que comete un acto inmoral o dañino, sino también aquel que omite hacer lo que Él le ha ordenado. Esto significa que el pecado no se limita solo a lo que hacemos, sino también a lo que dejamos de hacer. Cuando Dios nos llama a actuar con justicia, a ser misericordiosos, a amar al prójimo y a ayudar a los necesitados, la falta de respuesta a estos llamados también constituye pecado. No hay excusa válida para la inacción ante lo bueno que sabemos que debemos hacer, pero no lo hacemos. Esto, a los ojos de Dios, es tan grave como cualquier acto de maldad.
Esta perspectiva de Dios sobre el pecado revela un estándar mucho más alto que el criterio humano. Mientras que los seres humanos solemos minimizar ciertas acciones o justificarlas con base en las circunstancias, Dios no hace distinción en su juicio. Él evalúa nuestros corazones y nuestras acciones según su santidad y perfección. La Escritura deja claro que “todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.” Romanos 3:23. Y esta condición incluye tanto las acciones pecaminosas como las omisiones. Para Dios, cualquier desviación de su ley, ya sea en lo que hacemos o en lo que omitimos hacer, es pecado, y esto nos llama a un nivel de obediencia y pureza que solo podemos alcanzar a través de su gracia y de una vida de arrepentimiento continuo.
El camino hacia una relación auténtica con Dios requiere que nos examinemos profundamente y que reconozcamos nuestras faltas, no solo en nuestras acciones, sino también en nuestras omisiones. Dios, en su amor y misericordia, nos llama a una vida de transformación y arrepentimiento. Su deseo no es simplemente que evitemos el mal, sino que busquemos activamente el bien y obedezcamos a su voluntad en todo momento.
Ahora bien, ¿qué diferencia existe entre un pecador inconverso y uno que se identifica como cristiano?
Ante Dios, realmente no hay diferencia entre ambos, ya que tanto el uno como el otro son pecadores. A menudo, existe la idea errónea de que, al convertirse al cristianismo, una persona queda automáticamente exenta de cualquier juicio o responsabilidad por el pecado. Sin embargo, esto no es completamente cierto. Es posible que alguien diga: “Nosotros, los cristianos, hemos sido perdonados de nuestros pecados desde el momento en que creímos en Jesús como nuestro Salvador personal.” O incluso decir que “ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús,” o tal vez digan: “Jesús vino para perdonar nuestros pecados.” Todas estas afirmaciones tienen fundamento en la fe cristiana, y en efecto, Jesús vino al mundo para traer perdón y salvación a aquellos que creen en su nombre.
No obstante, aunque Jesús ofrece perdón a todo aquel que cree, este perdón no es incondicional. Existen requisitos claros para vivir una vida acorde a la voluntad de Dios, y el perdón que Dios otorga viene con una condición: no continuar en el pecado. La gracia de Dios no es una licencia para pecar sin consecuencia; por el contrario, es un llamado a vivir una vida transformada, lejos de las prácticas que ofenden a Dios y que contradicen sus enseñanzas.
Nadie está libre de pecado.
La historia de la mujer sorprendida en adulterio, relatada en los evangelios, ilustra poderosamente la realidad de que nadie está libre de pecado. Los fariseos llevaron ante Jesús a una mujer que habían encontrado en el acto de adulterio, esperando que Él confirmara la condena que, según ellos, merecía. Para los fariseos, ciertos pecados eran más graves y «dañinos» que otros; consideraban que los pecados de índole moral o sexual merecían una condena pública y ejemplar. Sin embargo, Jesús les mostró que el pecado, sin importar su naturaleza o gravedad percibida, sigue siendo pecado. Ante los ojos de Dios, no hay distinción entre pecados «mayores» y «menores»; toda transgresión a su ley es ofensa a su santidad.
Es probable que los fariseos escondieran en su corazón uno o varios de esos “pequeños” pecados que consideraban insignificantes. Para los hombres, es fácil señalar los errores obvios en los demás, como lo hicieron los fariseos con la mujer, y por ello insistían en acusarla con severidad. Jesús, sin embargo, les respondió con sabiduría y autoridad. “El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella.” Al escuchar esto, sus conciencias los acusaron y, uno a uno, desde los más ancianos hasta los más jóvenes, se retiraron sin atreverse a condenarla. El relato continúa: “Entonces Jesús le dijo a la mujer: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más.” Juan 8:1-11.
Este momento es revelador porque Jesús no excusó el pecado de ninguno de los presentes. Tanto los fariseos como la mujer fueron confrontados en su pecado. La diferencia radica en la respuesta de cada uno: mientras que la mujer, señalada y vulnerable, recibió el perdón de Dios con humildad, los fariseos se alejaron, acusados por su propia conciencia pero sin obtener perdón, ya que no buscaron a Jesús con un corazón arrepentido.
La frase «vete y no peques más» es de gran relevancia en esta historia, pues no se trata de un simple consejo, sino de un mandato que ella debía obedecer. Jesús no le ofreció un perdón sin compromiso, sino que le mostró una nueva oportunidad para vivir una vida apartada del pecado. El pecado, desde cualquier ángulo, es lo mismo: es una ofensa contra Dios, y justificarlo es una manera de engañarnos a nosotros mismos. Los fariseos, en su hipocresía, intentaban pasar por inocentes, creyendo que no eran culpables de pecados graves como el adulterio. Sin embargo, Jesús les hizo ver que, aunque no fueran culpables de adulterio, su corazón aún albergaba pecado, tal vez en forma de mentira, orgullo o resentimiento.
Este encuentro muestra que el perdón y la gracia de Dios están disponibles para todos, pero también nos recuerda la seriedad de su llamado a una vida de santidad. No podemos utilizar el perdón como una excusa para continuar pecando. Jesús mismo, al final del encuentro, instruyó a la mujer a cambiar su vida, diciendo: «vete y no peques más.» Aquí vemos que el perdón va de la mano con una expectativa de transformación. La Escritura afirma que “El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios: para deshacer las obras del diablo.” 1 Juan 3:8. Esta enseñanza enfatiza que la práctica continua del pecado es incompatible con la vida de un creyente genuino.
Dios, en su amor y justicia, desea que todos los que lo siguen vivan en santidad y apartados del pecado. La gracia y el perdón que Jesús ofrece no nos eximen de la responsabilidad de obedecer y vivir según los mandamientos de Dios. La misericordia de Dios, como se muestra en la historia de la mujer adúltera, es abundante y está disponible, pero también viene con un llamado a la transformación y al rechazo continuo del pecado. El pecado, por pequeño que parezca, nos aleja de Dios, y solamente a través del arrepentimiento sincero y de un compromiso de cambio, podemos acercarnos a Él y vivir en la plenitud de su amor y perdón.
La paga del pecado es muerte.
El apóstol Juan nos enseña que cualquiera que practica el pecado de forma constante se alinea con el diablo y sus obras. Esto es porque el pecado continuo y deliberado muestra una falta de arrepentimiento y una disposición a justificar las acciones equivocadas en lugar de cambiarlas. Algunos, en lugar de arrepentirse, intentan justificarse diciendo: “Dios ya me conoce y sabe que soy débil.” Con esta actitud, en lugar de acercarse a la santidad de Dios, se alejan cada vez más de su gloria y presencia. Esta excusa solo muestra una falta de deseo de vivir en conformidad con la voluntad de Dios, prefiriendo mantener una vida de complacencia en lugar de transformación.
El propósito de Dios para sus hijos es que vivan en santidad, sin tolerar el pecado en sus vidas. Él desea que seamos perfectos como Él es perfecto. Esta perfección no significa que nunca cometamos errores, sino que vivamos en un estado de constante arrepentimiento y deseo de mejorar, con el propósito de reflejar su carácter. Justificar el pecado es una forma de autoengaño; es una manera de cerrar el corazón a la obra de transformación que Dios quiere hacer en nosotros. La Biblia nos exhorta a vivir en obediencia a los mandamientos divinos, ya que al hacerlo, reflejamos su santidad y nos asemejamos a Él en carácter. La Escritura dice: “Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia; sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.” 1 Pedro 1:14-16.
La santidad que Dios demanda no es opcional ni una sugerencia; es un mandato claro y esencial para aquellos que desean vivir en comunión con Él. Ser santo implica apartarse de toda forma de pecado, vivir en arrepentimiento y buscar activamente agradar a Dios en todo lo que hacemos. Esta separación del pecado es un reflejo de nuestra relación con Dios y de nuestra transformación por su Espíritu. La Escritura también nos llama a buscar la perfección en nuestra vida espiritual. Jesús mismo lo expresó en sus enseñanzas cuando dijo: “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.” Mateo 5:48.
Este llamado a la perfección es una invitación a aspirar a vivir de acuerdo con el estándar divino, a no conformarnos con una vida mediocre en la fe. Aunque sabemos que alcanzar la perfección completa es imposible por nuestras propias fuerzas, es el objetivo hacia el cual Dios nos llama a caminar. Este camino de santidad y perfección es una evidencia de nuestro amor y devoción hacia Dios. Nos muestra que deseamos honrarle con nuestras vidas y no solo recibir su perdón como una «tarjeta de crédito» para seguir pecando. En este caminar, Dios no nos deja solos; Él nos fortalece y nos guía a través del Espíritu Santo, quien nos ayuda a vencer el pecado y a vivir en conformidad con su voluntad porque la carne busca pecar. Gálatas 5:16-17 dice: «Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais.» Gálatas 5:16-17.
La gracia de Dios es abundante y su misericordia nos alcanza, pero ambas vienen con un llamado a la obediencia y a una vida transformada. Dios no solo nos invita a recibir su perdón, sino que también nos exhorta a vivir en santidad y a no pecar más. El mandato de Jesús a la mujer adúltera es el mismo para todos nosotros: “Vete y no peques más.” No se trata de una mera sugerencia; es un compromiso que debemos asumir si deseamos vivir en comunión con Dios y en el centro de su voluntad.
¿Acaso Dios está exigiendo que seamos santos y perfectos, sabiendo que somos incapaces de cumplir con esta demanda?
De ninguna manera. Cuando Dios nos dice que seamos santos y perfectos, lo hace porque sabe que es posible, porque Él nos ha provisto de los medios para lograrlo. Tal como Adán, quien fue creado en santidad y vivía en una relación estrecha con Dios, nosotros también estamos llamados a vivir en esa comunión. Adán era santo y caminaba en la presencia de Dios sin barreras, pero esa comunión se rompió cuando Eva buscó sabiduría fuera de la voluntad de Dios y Adán siguió la voz de su mujer, desobedeciendo el mandato divino. Con esta acción, el pecado entró en la humanidad, y con el pecado vino la muerte espiritual, es decir, la separación entre el hombre y Dios, tal como se menciona en Génesis 2:9.
Sin embargo, hace dos mil años, esa separación fue superada a través de la obra de Cristo. El velo que nos separaba del Lugar Santísimo, donde habita la presencia de Dios, fue rasgado mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Esta es una muestra contundente de que Dios desea restaurar esa relación que una vez existió entre Él y la humanidad. La muerte de su Hijo unigénito es la prueba máxima de este anhelo; Dios quiere que tengamos con Él la misma comunión que Adán experimentó al principio de la creación, como se describe en Génesis 2:16. El sacrificio de Jesús abrió el camino para que podamos entrar a la presencia de Dios sin impedimentos, invitándonos a vivir una vida de santidad y obediencia.
En el Edén, Adán tenía la oportunidad de vivir eternamente, ya que Dios no le prohibió comer del árbol de la vida. Este árbol era símbolo de la vida eterna en comunión con Dios. Sin embargo, después de la desobediencia, Adán fue expulsado del huerto precisamente para que no comiera de ese árbol, pues hacerlo significaría vivir para siempre en un estado de pecado y separación de Dios. La serpiente, astuta y conocedora de la importancia de este árbol, sabía que si Adán y Eva permanecían en su estado de pureza, vivirían eternamente en la presencia de Dios. Pero al caer en pecado, Adán perdió esa relación íntima con Dios. El pecado levantó un muro de separación entre el hombre y su Creador; la desobediencia trajo consigo la muerte espiritual, es decir, la ruptura de la comunión con Dios, como lo vemos en Génesis 3:23-24.
Esta expulsión del huerto nos muestra que el pecado tiene consecuencias profundas y eternas. El pecado no solo es un acto de desobediencia, sino que genera una distancia entre el hombre y Dios. Al desobedecer, Adán y Eva dejaron de vivir en la plenitud de la presencia divina, y esa separación trajo consigo la imposibilidad de vivir eternamente en esa comunión. Dios es santo, y en su presencia no puede habitar el pecado. Por eso, el pecado aleja al hombre de Dios y establece una barrera que impide una relación plena con Él.
Sin embargo, la obra de Cristo en la cruz es un recordatorio de que esta barrera puede ser derribada. La muerte y resurrección de Jesús restauran el camino hacia Dios, ofreciéndonos la oportunidad de vivir en santidad y de reconciliarnos con nuestro Creador. Por medio de Jesús, Dios nos invita a superar la separación causada por el pecado y a vivir en una relación profunda y eterna con Él.
El pecado es lo único que nos aleja de Dios.
El pecado es la barrera que impide que el hombre pueda disfrutar de una relación plena con Dios. Esta es la barrera que debemos derribar para poder llegar a la presencia de Dios, ya que en su santidad y perfección, no puede tolerar ninguna impureza, mancha ni cosa semejante en su pueblo. La Escritura nos exhorta a vivir en pureza, como dice: “a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.” Efesios 5:27. Para poder estar en comunión con Dios y entrar nuevamente en el paraíso que Él ha preparado, es esencial vivir libres de maldad y pecado, como se describe en Apocalipsis 22:1-4.
La humanidad, en sus inicios, se enemistó con Dios cuando decidió apartarse de sus caminos y de sus mandamientos. Esta enemistad se mantuvo por generaciones y fue el obstáculo que impidió que el hombre pudiera experimentar la plena comunión con su Creador. Sin embargo, Jesucristo vino al mundo para reconciliar a los hombres con Dios. A través de su sacrificio en la cruz, Él rompió la barrera de enemistad que nos separaba de Dios y restauró el camino hacia la paz y la comunión con Él.
Jesús vino a salvar lo que se había perdido, y esto incluye principalmente la relación íntima entre Dios y la humanidad. Como Él mismo dijo: “porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.” Lucas 19:10. Ahora, gracias a la fe en Jesucristo, tenemos una esperanza gloriosa: la posibilidad de ser llamados amigos de Dios y de superar esa enemistad que nos mantenía alejados de Él.
Guardar sus mandamientos nos acerca a Dios.
La condición para restaurar esta amistad con Dios es clara: obedecer sus mandamientos. Jesús dijo: “Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer.” Juan 15:14-15. Esta relación de amistad con Dios no es automática; está condicionada a nuestra disposición de obedecer su voluntad y de seguir sus mandamientos. Jesucristo es el único camino que nos lleva de regreso al Padre, de quien estuvimos separados por mucho tiempo, como afirma la Escritura: “porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre.” Efesios 2:18.
Aun así, es importante recordar que incluso aquellos que han creído en Cristo pueden perder su comunión con Dios si deciden desobedecer sus mandamientos y continuar en el pecado. El pecado deliberado no solo nos aleja de la presencia de Dios, sino que también tiene serias consecuencias espirituales, poniendo en riesgo nuestra relación con Él y con su Espíritu.
La Escritura advierte sobre las consecuencias de pecar voluntariamente y con pleno conocimiento de la verdad: “Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. !!Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!!” Hebreos 10:26-31.
Este pasaje subraya la gravedad de pecar deliberadamente después de conocer la verdad y haber experimentado la gracia de Dios. La advertencia es clara: quien continúa pecando, aun después de haber sido alcanzado por la salvación en Cristo, está menospreciando el sacrificio de Jesús y rechazando la obra del Espíritu de gracia. Dios es paciente y misericordioso, pero también es justo y no tomará a la ligera el pecado voluntario en sus hijos. Como lo expresa el autor de Hebreos, caer en manos del Dios vivo es algo aterrador para aquellos que han rechazado conscientemente su gracia.
Dios nos llama a vivir una vida de santidad y obediencia, apartándonos del pecado y buscando activamente su presencia. Su deseo es que cada creyente permanezca en comunión con Él, sin permitir que el pecado interfiera en esta relación. La salvación que Jesucristo ofrece no es solo una liberación del castigo eterno, sino también una invitación a una vida transformada, una vida que refleje la santidad y pureza de Dios en todo aspecto.
Los cristianos estamos en la obligación de permanecer sin pecado.
El escritor del libro de los Hebreos dirige su mensaje a los cristianos, recordándonos la responsabilidad que tenemos de vivir en santidad y alejados del pecado. Aquellos que hemos recibido el conocimiento de la verdad estamos llamados a permanecer en una vida de pureza y obediencia a Dios. La advertencia es clara: si, después de haber conocido la verdad y de haber experimentado la gracia de Dios, continuamos pecando deliberadamente, nos exponemos a la ira de Dios y al juicio. No podemos tomar a la ligera el sacrificio de Cristo ni su llamado a la santidad. Por eso dice la Escritura: “El Señor juzgará a su pueblo,” y si hemos pecado voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una “horrenda expectación de juicio” que nos aguarda.
El auténtico evangelio del Reino nos insta a vivir sin pecado. No obstante, reconoce que, como seres humanos, aún podemos tropezar. En tales casos, contamos con el consuelo de que Jesús intercede por nosotros ante el Padre. Como lo expresa el apóstol Juan: “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.” 1 Juan 2:1. Este versículo nos recuerda que, aunque estamos llamados a no pecar, tenemos a un abogado en Jesús que intercede a nuestro favor cuando caemos. Su intercesión es un acto de amor y misericordia que nos da la oportunidad de arrepentirnos y reconciliarnos con Dios.
La buena noticia es que Jesús, como nuestro Sumo Sacerdote eterno, intercede continuamente por nosotros ante el Padre. Sin embargo, esta intercesión no es incondicional; requiere de nosotros un arrepentimiento genuino y sincero. Jesús es el mediador de un nuevo pacto que nos asegura un mejor acceso a la gracia de Dios, siempre que vivamos en obediencia y arrepentimiento. La Escritura lo declara así: “Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar; mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable; por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.” Hebreos 7:22-25.
Este pasaje nos enseña que el sacerdocio de Jesús es único y eterno; Él intercede continuamente por aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. Su obra es perpetua, y su sacerdocio no tiene fin. Esta intercesión es una fuente de esperanza y fortaleza para los creyentes, pues significa que siempre tenemos acceso al perdón y a la restauración cuando nos acercamos con un corazón arrepentido. La labor de Jesús como nuestro intercesor nos permite vivir en la certeza de que podemos estar en paz con Dios, siempre y cuando nuestra actitud hacia el pecado sea de rechazo y busquemos vivir en conformidad con sus mandamientos.
Nuestra responsabilidad como cristianos es esforzarnos por vivir sin pecado. Dios nos ha dado los medios para hacerlo, a través de la obra de Jesús y de la dirección del Espíritu Santo. Aunque la perfección total es difícil de alcanzar, nuestro llamado es a no pecar y a mantenernos firmes en la verdad. Si caemos, podemos confiar en que Jesús intercede por nosotros, pero esto no debe tomarse como una excusa para vivir en desobediencia. Su intercesión es un regalo inmenso, y cada vez que recurrimos a ella, debemos hacerlo con un corazón arrepentido, reconociendo la gravedad del pecado y la necesidad de permanecer en una relación de santidad con Dios.
La intercesión del Sumo Sacerdote.
En el tiempo de la ley mosaica, la responsabilidad de interceder por el pueblo recaía en los sacerdotes levitas, quienes eran encargados de ofrecer sacrificios de animales en favor de los pecadores, tanto de individuos como de toda la comunidad, dependiendo de la situación. Cuando alguien pecaba, el sacerdote sacrificaba un cordero o un becerro sin defecto para expiar el pecado de esa persona. Este ritual era una forma de sustituir la vida del pecador por la vida del animal, en cumplimiento de la ley divina. Como lo menciona el libro de Levítico: “Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas; si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová, por su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová.” Levítico 4:2-4.
Este sistema de sacrificios apuntaba a la necesidad de expiación y reconciliación con Dios, mostrando el peso que el pecado tiene ante sus ojos. Cada sacrificio ofrecido era un recordatorio de que el pecado no podía quedar impune y que debía haber un pago, una vida, que cubriera la ofensa. Sin embargo, estos sacrificios de animales eran solo temporales; no podían realmente limpiar el pecado de manera permanente. Los sacrificios eran una sombra de lo que habría de venir, un simbolismo que señalaba hacia el sacrificio perfecto de Jesucristo, quien sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de una vez y para siempre.
Guardar sus mandamientos nos acerca a Dios.
A pesar de esta enseñanza clara en la Biblia, hoy en día, es difícil comprender cómo tantos cristianos creen que el perdón de sus pecados se extiende de manera automática y continua, sin la necesidad de arrepentimiento constante ni de la intercesión diaria de Jesús. Piensan que al aceptar a Jesús como su Salvador, el perdón cubre todos sus pecados —pasados, presentes y futuros— como si el perdón fuera una «tarjeta de crédito espiritual,» en la cual los pecados se acumulan, pero nunca se pagan. Esta visión distorsiona la realidad del evangelio y de la santidad de Dios.
La realidad es que el sacrificio de Cristo en el Calvario fue suficiente para la salvación y el perdón de nuestros pecados, pero este perdón no es incondicional ni automático. Requiere una relación viva y activa con Jesús, y depende de nuestra disposición de vivir en arrepentimiento y obediencia. La intercesión de Jesús, nuestro Sumo Sacerdote eterno, es continua, pero no es una licencia para pecar deliberadamente. Su sacrificio es un acto de amor y de gracia que debemos honrar a través de una vida transformada. Como dice la Escritura: “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.” Hebreos 4:15-16.
Jesús es nuestro intercesor ante el Padre, y su sacrificio sigue siendo efectivo cada día para aquellos que buscan vivir en su luz. Sin embargo, muchos cristianos parecen olvidar esta necesidad de acercarse a Él continuamente, creyendo que una vez que han sido salvados, pueden vivir sin la intercesión diaria de Cristo. Esta creencia minimiza la obra de Jesús y el llamado a vivir en una relación de arrepentimiento continuo y dependencia de Dios. En realidad, el sacrificio de Jesús fue una puerta abierta para entrar en la presencia de Dios, pero requiere de nosotros una respuesta constante de obediencia y gratitud.
La obra de Jesús en la cruz no fue un evento único que simplemente cubre los pecados de una manera automática e impersonal. Su sacrificio demanda una respuesta activa, un deseo de vivir una vida santa, y una relación constante con Él. Cada día necesitamos su intercesión, y cada día somos llamados a arrepentirnos de nuestras faltas y a buscar su perdón con un corazón sincero y contrito. El sacrificio de Jesús fue suficiente para redimirnos, pero su valor y su eficacia requieren que vivamos una vida de entrega, honrando la obra de nuestro Sumo Sacerdote, quien intercede por nosotros sin cesar.
El pecado es una cadena.
El pecado actúa como una cadena que ata al cristiano y lo aparta de la presencia de Dios. Cada vez que una persona cae en pecado, se aleja de la comunión con Dios y se coloca en una posición vulnerable, espiritualmente hablando. Por esta razón, la Escritura nos enseña que quien ha nacido de Dios no vive en la práctica del pecado: “Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca.” 1 Juan 5:18. Esta declaración subraya que la naturaleza de Dios es sin pecado, y si somos sus hijos, deberíamos reflejar esa santidad en nuestras vidas. Si realmente hemos nacido de Dios, el pecado no debería ser una práctica constante en nosotros, sino algo que rechazamos y combatimos con todas nuestras fuerzas.
La Escritura nos exhorta claramente a no pecar, y este mandato no debe ser tomado a la ligera. Sin embargo, de manera absurda, algunos predicadores han enseñado a sus congregaciones que el pecado no es un problema tan serio y que, incluso si pecamos aquí en la tierra, al llegar al cielo nuestros pecados serán automáticamente borrados sin necesidad de arrepentimiento. Esta idea contradice profundamente la Palabra de Dios, que advierte sobre la necesidad de un arrepentimiento genuino para el perdón. Jesús dijo: “Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.” Lucas 13:5. Esto significa que el arrepentimiento es indispensable para la salvación, y sin él, no hay perdón de pecados.
Mientras tengamos vida, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y de corregir nuestro camino. La gracia de Dios está disponible para nosotros, pero es un regalo que debemos aceptar con un corazón arrepentido. La Escritura es clara al respecto: “Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio.” Hebreos 9:27. Esto significa que después de la muerte no habrá una segunda oportunidad para arrepentirse; lo que nos espera es el juicio de Dios, en el cual cada uno de nosotros deberá dar cuenta de sus actos.
¿Quién dijo que los cristianos no seremos juzgados?
Existe una mentira peligrosa que ha llevado a muchos a creer que, como cristianos, no seremos juzgados. Esta falsa enseñanza afirma que, una vez que hemos sido salvados, podemos vivir sin preocupaciones, ya que Dios nos ama sin importar si pecamos o no. Sin embargo, esta creencia no solo es incorrecta, sino que también puede llevar a muchos cristianos a la condenación. La Palabra de Dios es clara al afirmar que los cristianos seremos juzgados y que nuestras acciones serán evaluadas delante de Dios. No se tratará de una «gran cena de gala» en la que simplemente recibiremos premios y herencias, sino de un juicio en el que rendiremos cuentas por cada acto y decisión.
La Escritura lo declara enfáticamente: “Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios?” 1 Pedro 4:17. Este versículo nos recuerda que, como creyentes, estamos sujetos al juicio de Dios y que nuestras acciones serán examinadas a la luz de su justicia. No podemos permitirnos vivir en una actitud de despreocupación, pensando que nuestras acciones no tienen consecuencias; al contrario, debemos vivir en santidad y obediencia, sabiendo que un día daremos cuenta de cada uno de nuestros actos.
Gracias a Dios por Jesucristo, quien se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto y, como Sumo Sacerdote inmortal, continúa intercediendo por nosotros para expiar nuestros pecados. Él es nuestro mediador, y su intercesión es una fuente constante de gracia para aquellos que se acercan a Dios con arrepentimiento. Como dice la Escritura: “mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable; por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.” Hebreos 7:24-25.
La intercesión continua de Jesús no solo nos asegura el perdón, sino que también nos da la fortaleza para vivir en santidad y vencer el pecado. Su sacrificio no fue una excusa para vivir en desobediencia, sino una puerta abierta para que, a través de su gracia, podamos mantenernos cerca de Dios y vivir en una relación de comunión constante con Él. Cada día, su intercesión nos da la oportunidad de corregir nuestros caminos y de renovar nuestro compromiso de vivir para Dios, sabiendo que la santidad es esencial en nuestra relación con Él.
En conclusión, el pecado es la barrera fundamental que separa al ser humano de la comunión plena con Dios. La gravedad del pecado no reside solo en sus actos visibles, sino en su esencia misma, que es la desobediencia a la voluntad divina y el quebrantamiento de nuestra relación con Dios. Desde los tiempos de la ley mosaica, el pecado ha requerido un acto de expiación y reconciliación. Sin embargo, aquellos sacrificios temporales fueron cumplidos en el sacrificio perfecto de Jesucristo, quien nos ofrece una redención completa y nos llama a vivir en santidad. Jesús, como nuestro Sumo Sacerdote eterno, intercede continuamente por nosotros, proveyendo la gracia necesaria para vencer el pecado y vivir en una relación de intimidad con el Padre.
No obstante, esta obra de gracia no es una licencia para vivir en complacencia. Como cristianos, somos llamados a tomar en serio nuestra responsabilidad de apartarnos del pecado y vivir en santidad. El evangelio del Reino nos insta a no pecar y a vivir en obediencia. Sabemos que, si tropezamos, Jesús es nuestro abogado ante el Padre, pero la actitud del creyente debe ser una de arrepentimiento continuo y de rechazo constante al pecado. La Escritura es clara: debemos dar cuenta de nuestras acciones, y el juicio comienza con la casa de Dios. No es un juicio de condena eterna para aquellos que están en Cristo, pero sí es un juicio que nos llama a rendir cuentas y a vivir a la altura de la santidad que Dios espera de nosotros.
Este llamado es un recordatorio de que el amor de Dios es perfecto, pero también es justo. La gracia y la misericordia de Dios son abundantes, pero su santidad exige que sus hijos reflejen su carácter. Vivir en santidad no es una carga, sino una oportunidad para experimentar la plenitud de la relación con Dios. La intercesión de Cristo nos da la fuerza y la esperanza necesarias para vivir en conformidad con su voluntad, y nos asegura que cada día podemos acercarnos a Dios con un corazón arrepentido, confiando en su perdón y en su gracia transformadora.
Por lo tanto, este es un llamado a cada cristiano: rechacemos el pecado en todas sus formas, busquemos la santidad con un corazón sincero y recordemos que nuestra relación con Dios es nuestro mayor tesoro. A través de la obra de Cristo y del poder del Espíritu Santo, podemos vivir en victoria sobre el pecado y experimentar la comunión profunda y eterna con nuestro Creador. Respondamos a esta gracia con un compromiso renovado de obediencia y amor hacia Dios, viviendo una vida que refleje la luz de Cristo en un mundo que tanto necesita de su verdad, porque: «Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido.» 1 Juan 3:6.
![]()


















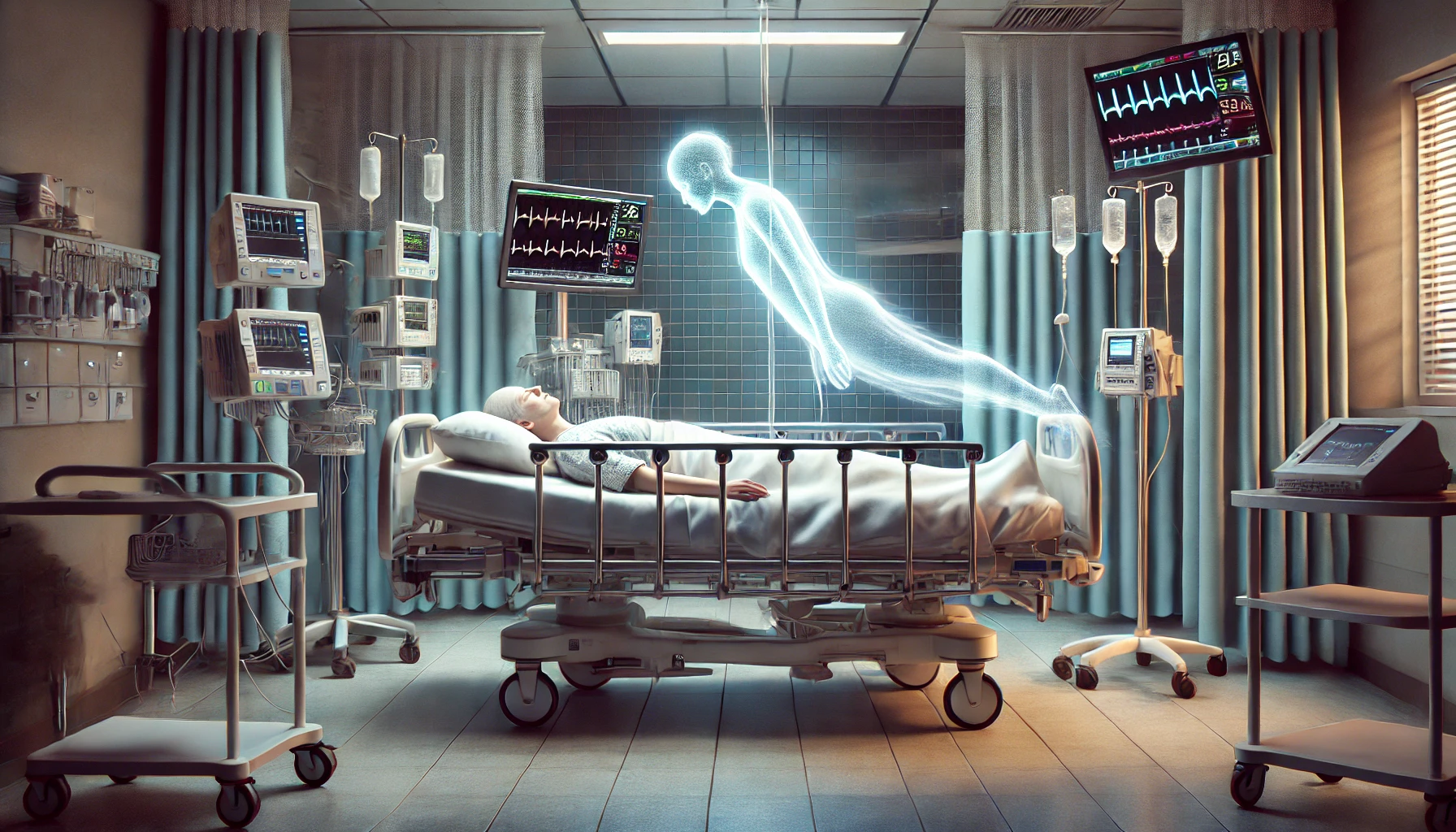





























este estudio esta muy completo y alentador, espero que quien lo lea, le sea de gran ayuda en su vida espiritual como a mi lo es, Dios les bendiga